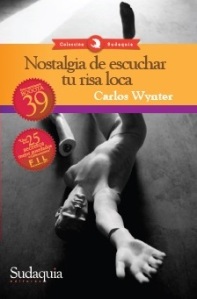Eran las cinco de la madrugada o más temprano cuando se me ocurrió llamar a casa de Ana Rosales. La idea era una burrada y el modo más eficaz de ponerme en ridículo, pero recordé lo bien que me sentía con Anita y, bueno, marqué el número telefónico casi sin darme cuenta.
El teléfono timbró una, dos, tres veces. La voz amodorrada del esposo apareció en mi oído derecho y recorrió mi cuerpo como un escalofrío: Buenos días, familia Gutiérrez (siempre fue muy educado, muy decente, el esposo). Colgué, me quedé mirando el aparato y me reprendí en mi interior: ¿Y quién esperabas que contestara, imbécil? En ese exacto momento, Jon Bon Jovi comenzó a cantar You give love a bad name, pero justamente desde ahí, desde el coro, en el piso de arriba. Un reloj despertador acababa de activarse. Aunque alguna vez me gustó Bon Jovi, ahora no me despertaba ningún sentimiento digno. Me cubrí con las sábanas, deseoso de silenciar la canción.
El sol sale a las seis de la mañana en punto. Un rayo oblicuo entra a mi cuarto y va convirtiéndose en una esfera que ocupa toda la habitación. En mi cuarto no hay muchos muebles: una cama matrimonial, una mesita de noche con una torre de libros, y un perchero con pocas prendas. Para ser un hombre soltero, próximo a cumplir cuatro décadas de edad, soy ordenado. Devuelvo siempre las cosas al mismo lugar del que las saqué.
No soy rico ni mucho menos, pero administro bien lo que me pagan. Trabajo en el Conservatorio Nacional, imparto clases privadas y toco con Son de Mar una decena de veces por mes. Tengo que ser organizado porque me gusta vivir sin presiones. Digamos que mi situación económica es estable. Mi bigote cae perfectamente a ambos lados de mi boca. Mi cabello va, casi siempre, recogido en una cola de caballo. Orden.
Esa mañana, como a las seis y cuarto y de acuerdo con mi costumbre, tomé mi bajo eléctrico y me puse a practicar las escalas. Aumenté la velocidad hasta que no se diferenció la pulsación de un dedo a la de otro; las notas se hicieron un largo murmullo. Yo solo vestía un calzoncillo blanco y una camiseta de algodón. El bajo calentaba una panza que quiero creer discreta. Sentía la vibración del instrumento como un masaje.
Así, con el bajo atravesándome el cuerpo como una banda presidencial, me asomé por la ventana, respiré el aire condensado de las primeras horas y miré la ciudad que apenas abría sus ojos de tiendas de abarrotes y portales. Amas de casa barrían con celo las aceras. Era un día; solamente, otro día.
Me puse a cantar. Todas las mañanas recorro con mi voz grave las notas de mis canciones predilectas. Cuando era niño, me gustaba juguetear así durante mis lecciones de canto.
Siempre. El día se mete en mi apartamento con esa procesión de ocurrencias siempre. Nada cambia. El sol inunda mi habitación, acomodo mi bajo entre mis dedos – como si fuera el muslo de una mujer que se deja tocar -, mi voz gangosa, mis canciones preferidas.
Después, la ducha. La ducha como incontables dedos, como una lluvia de dedos. Disfruto el tierno golpear. Dura un minuto. Me enjabono: empiezo aplicando el champú y de inmediato recorro mi cuerpo con la pastilla de jabón. Y otra vez los dedos, dedos pequeños como de mujer, que me caen todos como una enorme pero compasiva cachetada.
Y secarme. Seco mis pies primero, el resto del cuerpo después. Siempre…
Y el desayuno: un par de huevos, una salchicha, pan tostado.
Entonces, quizás una guayabera negra y de mangas cortas, un bluyín muy azul, mocasines negros. Peinar mi cabello con largas cepilladas, anudarlo con una liga negra.
Tomo las partituras de mi mesita de noche, de al lado de los libros.
Salí al pasillo y cerré la puerta y giré dos veces la llave. Bajé el par de escaleras: treinta y dos escalones y dos descansillos en total. Me enfrenté a la puerta de vidrio de la entrada. La luz del sol era aún mayor ahí, en el vestíbulo.
No tardé mucho en llegar a la parada de buses. No está lejos de mi edificio. ¿Fueron cinco minutos? Bajé una loma de dos cuadras, observé a una morenita jovencísima, de no más de veinte años, que pasó como un bólido en un Volkswagen convertible, y saludé a un niño que iba hacia la escuela con una mochila rasgada. Sí: no fueron más de cinco minutos. El bus esperado se detuvo frente a mí. Subí la escalerilla.
Una joven ciega trepó al colectivo. Lo detuvo no mucho después de que subí a él. Quién sabe cómo se las ingenió para realizar la proeza con elegancia. Mantuvo en alto su bastón plegable hasta que el chofer se detuvo frente a ella. Subió al transporte, preguntó cuál era la ruta del mismo y, con un par de golpes de su báculo, localizó un puesto. Semanas después volvería a encontrármela. No la olvidaría después de entonces.
Llegué al Conservatorio cuarenta minutos antes de mi hora de entrada. Estudiantes y profesores a los que les correspondía iniciar clases hasta dos horas después, ya pululaban por el lugar. Asumí que algunos habían quedado de encontrarse con amigos y que otros deseaban evitar el tráfico de las horas pico.
Pude ver que Sofía Lorenzo, Rubén Quintana – el peor alumno que jamás tendré – y Pepe Castillo estaban entre quienes habían madrugado. Conversaban entre ellos o con otros. Se veían felices. Supongo que se sentían mejor ahí que en casa, en donde la mejor ocupación que tenían era contar minutos o ver la televisión.
Leónidas se me acercó. Para mí era muy obvio lo que quería contarme.
Leónidas pertenece a una asociación que idolatra a Omar Torrijos. Creen que todavía vive. Unas semanas, según el grupo, el ex dictador radica en Suiza; otras, en una isla desierta de las Antillas menores. Leónidas ha llegado a decirme que Torrijos ha sido descubierto por personas diferentes, entrando a una cafetería de la ciudad, a una discoteca o al cine. Le he dicho que las apariciones del militar son como las de los ovnis o las de Elvis Prestley: nunca se pueden comprobar y solo se basan en dudosos testigos.
Me senté en una de las bancas de piedra que flanquean la entrada. Estos son asientos que amanecen fríos y que hay que calentar frotando suavemente la nalga contra el cemento alisado. El sol ya estaba arriba pero no generaba el calor suficiente para confortarme. Dejé que Leónidas se acercara. Me preparé psicológicamente. Su voz llegó antes que él.
– «Arcos, esta semana Torrijos fue visto por tres personas, entrando a una plaza comercial. Tres personas, Arcos. Y todos aseguran que tiene barba cerrada y canosa, y que usa lentes oscuros. Además, dicen que iba con una mujer un poco gorda pero curvilínea. ¿Qué te parece? Estos informes los recibimos en el correo electrónico. No puede haber error».
Lo que nunca explicaba Leónidas era que quienes escribían al correo electrónico de la asociación, eran sus propios simpatizantes.
– «¿Qué te parece, Arcos?»
– «Leónidas, siempre te he dicho que dejen a Torrijos en paz. Si el hombre decidió desaparecer, ¿por qué lo molestan? Si permanece en su tumba, ¿para qué irrespetar a un muerto?»
– «Es que tú no entiendes, Arcos. Esto es muy importante. Esto cambiará la historia, por qué no, mundial».
Según la asociación, los enemigos del militar se habían multiplicado y fortalecido en su ausencia. Y ahora sí querían acabar definitivamente con él. Si la asociación hacía público que Torrijos no había muerto, el juicio civil protegería al líder y lo devolvería a altos niveles políticos.
– «Lo importante de esto, Arcos, es que renovaríamos la esperanza. Bajarían los neoliberales y subiría alguien genuino. ¿Te imaginas el nivel de popularidad que tendría Torrijos? No vamos a dejar que nada le pase, ni que falte a su compromiso con el país».
Esperanza. Neoliberales. País. Ese discurso no termina.
– «Déjate de ahuevasones, Leónidas. Dedícate a tu música y olvídate de esa asociación. Además, ¿crees que con los años que tendría el viejo, le pasaría por la cabeza dirigir algo?»
– «Torrijos vive, Arcos. Eso es lo que importa. No trates de complicar las cosas porque el destino es el destino».
Me dejó con esas palabras suspendidas en el aire. Comenzó a andar hacia el edificio del Conservatorio.
Al principio, me supo mal la conversación trunca, la respuesta colgando de mi boca sin posibilidades de ser escupida o tragada, los argumentos desatendidos por Leónidas y su fe inquebrantable. Pero no tardé mucho en entretenerme con los vestigios de la madrugada en el cielo.
Cuando aún faltaban veinticinco minutos para iniciar mis clases, Sofía Lorenzo se acercó a la banca en la que yo permanecía. Me preguntó si podíamos hablar. Le dije que tenía que comenzar mi clase en cinco minutos. Ella se quedó quieta, mirándome. Cancaneó unas palabras inentendibles; yo no alenté que se explicara: no tenía interés en nada de lo que pudiera decir.
Cinco minutos antes de las ocho, me acerqué al edificio. El conserje me saludó en cuanto atravesé las puertas de vidrio. Buenos días, profesor González. Me aproximé a la ventanilla en la que Ruperta Brown, la encargada de la Coordinación Académica, atendía. Firmé la lista de asistencia que descansaba en una pequeña saliente. Saludé a Ruperta con una sonrisa y ella me devolvió igual el saludo.
Entré en el salón a las ocho en punto. Estaban los cuatro alumnos que tomaban mi clase: Gloria Delgado, Milagros Palacios, Juan Martínez y Rubén Quintana. Estaban sentados en sillas escolares esparcidas por todo el salón. Me miraron con sorpresa pero solo por un segundo. Luego volvieron a conversar y reír entre ellos como si yo no estuviera. Tomé una tiza del largo recipiente pegado al tablero. Escribí el tema del día: La escala de sol.
Sin pensarlo mucho, me volteé y le dije a Rubencito, mirándolo a los ojos:
– «¿No te dije que no volvieras? Eres miope, tienes dedos pequeños y careces de imaginación. ¿Qué más quieres que te diga?»
No se inmutó. Empecé a dictar la clase y él se quedó ahí, ajustando la vista tras sus lentes de fondo de botella.