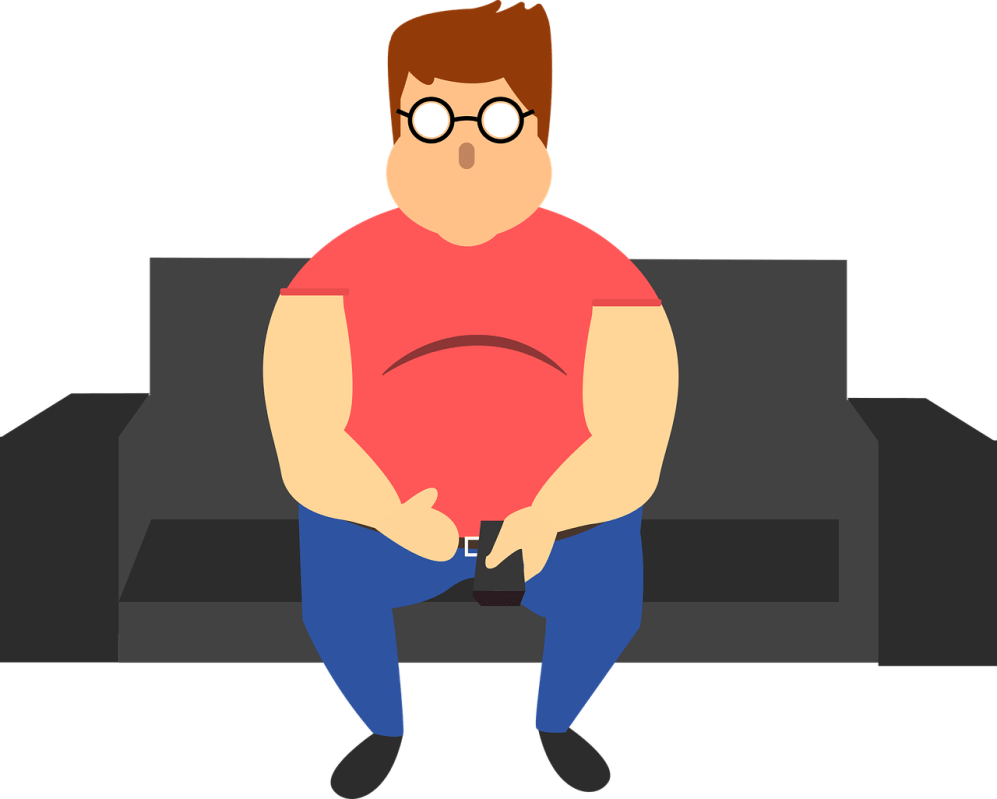Recientemente, una colección mía fue premiada con el segundo lugar del Concurso del Ipel, un certámen que ha ido adquiriendo fuerza a nivel nacional. Entre los finalistas, en un honrosísimo tercer lugar, me acompañó Mariela Mirones, una escritora de vuelo poético a quien tuve la oportunidad de impartir un taller de escritura, por lo que mi orgullo era doble.
El siguiente es uno de los cuentos de la colección mía.
Cuando llegó la madurez, el cuerpo de Oliver engordó. Fue como si se hubiesen amontonado llantas y más llantas alrededor de él. La anatomía pagó mal a quien nunca la había atacado con algún vicio.
Detener el aumento de las libras fue muy difícil. Oliver tuvo que, con inquebrantable voluntad, limitar sus desayunos, almuerzos y cenas. Y aún eso no fue suficiente. No le quedó más remedio que adoptar un régimen de ejercicios.
La idea no era caer en vanidades ni aferrarse a una belleza superficial. Deseaba simplemente recuperar la flexibilidad de cuando era joven y envejecer dignamente. Racionalizó que sus esfuerzos buscaban favorecer su salud. Estar delgado alejaría enfermedades como la diabetes, el exceso de colesterol y de triglicéridos. Plantarle cara a la decrepitud la frenaría.
Cualquiera que hurgara un poco en sus emociones, sin embargo, encontraría que lo motivaba algo más. Quería, pura y simplemente, la aceptación de los otros. Y encontrar, por qué no, a alguien especial. Nunca había conocido a nadie para él. Y los años seguían su andar inexorable. Asumía que un viejo solitario no se adaptaría a otra persona.
Encontrar el amor, por tanto, era una carrera contra el tiempo. Y adelgazar significaba contar con más años para hallar a una mujer que conviniera. Pero ni él mismo estaba consciente de la emoción que escondía.
Llegó el momento en que, una voz convincente, mezcla de infomerciales vistos y escuchados, le susurró:
—Oliver, tú tienes que correr. Corre mucho. Hay algo que te persigue y créeme, no deseas que te alcance—Y Oliver hizo caso.
Su casa estaba en lo más alto de una loma. Era un chalé chico y si cabe el adjetivo, risueño; de alguna manera irradiaba alegría.
Lo que más disfrutaba de su casa era que, por las mañanas, trinaba un pájaro peculiar. El pájaro aparecía junto a su ventana. Tal pájaro le recordaba los sonidos de un columpio que no hubiese sido engrasado. No creía que alguien más pensara de aquella manera. A ninguna otra persona debía recordarle el ave lo que a él.
A medio kilómetro de la casa había un parque. En él, varios circuitos de jogging se trababan como argollas sobre las que un mago hubiera impuesto sus pases. Estos círculos se iban hundiendo entre árboles frondosos y formaban un laberinto. Muchas personas se daban cita ahí y corrían. Hasta allá fue a dar Oliver.
Vestido con una camiseta deportiva y pantalones cortos y zapatillas de corredor, se plantó en el principio de la pista más frecuentada. Una línea marcaba el kilómetro cero. Sacó de su bolsillo una banda toallera que, con rápidos movimientos, ciñó a su frente. En su expresión aguerrida, pudo leerse la intención de no claudicar, pasara lo que pasara.
Por el primer par de kilómetros, la situación fue muy pasable. A pesar de la vida sedentaria que había llevado, a Oliver no le afectó el ejercicio. No sintió fatiga ni la respiración le faltó. Iba bien.
Pasado medio kilómetro más, ocurrió algo inesperado. Una mujer de apretadas carnes se fue acercando mientras corría como desesperada. Su atuendo dejó una estela que Oliver vio de reojo. Las palabras ESTAR EN FORMA O MORIR, que llevaba estampadas en su camiseta, se desdibujaron por la velocidad de la carrera. Al emparejarse y, de inmediato, rebasarlo, ella le gritó:
—¡Vamos, no falta mucho!
La respiración entrecortada enredó sus palabras. Y Oliver, quien tenía a flor de piel el miedo de hacerse viejo, interpretó mal lo dicho:
—¡Vamos: nos alcanza Cucho!
Un escalofrío recorrió su columna vertebral. ¿Quién era ese Cucho que estaba por alcanzarlos? No había tiempo para pensar. Oliver, casi sin darse cuenta, obligó a sus cortas piernas a ser aspas de molino; aceleró el paso.
Tras la mujer, apareció una pareja, hombre y mujer, que prácticamente volaba.
—¡Sigamos hasta la meta! —lo animaron.
Otra vez, el mensaje fue mal entendido:
—Sigamos: ¡Cucho está a la vuelta!
Otra vez Cucho. Aunque parecía imposible, Oliver corrió más aún. Un verdadero pánico lo azuzaba. Se volteó un poco para descubrir qué era lo que se aproximaba. Pero no pudo ver más allá de un centenar de metros.
No había pasado un minuto cuando un quinteto de corredores, como estampida de búfalos, casi lo arrolló. Cantaban a la par de su marcha:
—¡Uno, dos y tres! ¡Nadie nos podrá detener! ¡Cuatro, cinco y seis! ¡las libras vamos a perder!
Pero, otra vez, Oliver tradujo mal lo que oyó:
—¡Uno, dos y tres! ¡Miedo debemos tener! ¡Cuatro cinco y seis! ¡Quién nos podrá socorrer!
¡Dios santísimo! Oliver estaba a punto de caer desmayado. El aire comenzó a faltarle. Se comía el viento como un pez boquea fuera del agua. Pero prefería morir de un infarto que detenerse. Así de grande era su terror.
Se cerró ante él una curva de árboles y setos frondosos. Comenzó a girar luchando contra la fuerza centrífuga. Se dio cuenta de que nadie se acercaba ya para rebasarlo. Le preocupó haberse quedado de último. Los demás, podía sentirlo en las tripas, se habían ido.
Sintió la imperiosa necesidad de alcanzar a alguien, a quien fuera. No podía quedarse solo. Aprovechó una larga recta para ganar distancia, usar sus últimos respiros para avanzar. Adelante se asomaba un remanso y lo que creyó el fin del circuito. Sin darse cuenta, soltó un grito ahogado:
—¡No me dejen atrás! ¡No me dejen solo! ¡Viene Cucho!
Habría de llegar un desconsuelo mayor: no era el fin del trayecto, sino otra vuelta. La desesperación comenzó a tragárselo. Sin tener nada más que dar, se detuvo.
Sudoroso, derrotado y aún con el nudo del miedo atorado en la garganta, caminó lentamente. No podía ya huir.
Pocos minutos después, escuchó pasos. Se volteó bruscamente, temiendo lo peor. Pero solo era una mujer de poca estatura y regordeta, con una bandana roja que le cruzaba la frente y relucientes zapatillas de deporte. Marchaba sin ninguna prisa.
—¿También te dejaron atrás? —preguntó Oliver.
—Sí. No puedo seguir corriendo.
—Igual yo.
Como no la vio preocupada, se relajó por completo.
—¿Y no tienes miedo?
—¿Por qué?
Él miró el sendero que había quedado como serpiente tendida tras ellos.
—A que Cucho nos alcance.
Ella tenía mal el oído y no escuchó bien. Oyó:
—A un medicucho ignorante.
Creyó que hablaba de lo mismo de siempre: ser gordo afecta la salud y demás cantaletas.
—¡Bah! Lo que tenga que ser, será. ¿No te parece?
La frase envalentonó a Oliver. ¡La sensatez había hablado! Si dos personas convenían en una idea, era verdad. Ya no se sentía abandonado por la manada: tenía su propia manada. Sonrió.
Sin que fuera evidente, disminuyó el paso para que la mujer lo alcanzara. Ella tampoco fue obvia cuando se emparejó con él. Comenzaron a caminar juntos como por casualidad.
Anduvieron por un ciento de metros ignorándose el uno al otro. Olvidaron los peligros que supuestamente los acechaban. Ya se preocuparían después.
De pronto, se oyó un trino y ella dijo explosiva:
—Ese pájaro suena como un columpio sin engrasar.
La imagen es de aldemetal y fue bajada de la plataforma pixabay